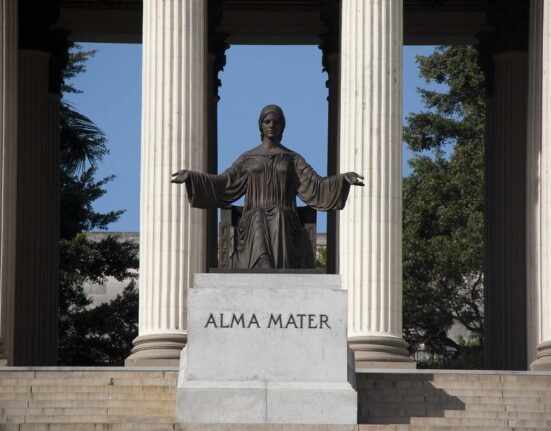Por: Alejandra García Mesa
Hay hombres que se te tiran encima, queriendo tocarte, expertos en susurrar oídos que no le conocen, y en acariciar cabelleras que no le desean. De esos muy machos, muy tragamundos. Tengo miedo.
Los atardeceres, con su bailar de luces y sombras, se vuelven, en ocasiones, planes perfectos para días cualesquiera. Son hermosos a mar y arena, pero a mí, demasiado urbana y medio torpe, me gustan más a edificios y ventanales.
Los adoro cuando juguetean entre los adoquines de la Habana Vieja, coloreando la cúpula del Capitolio, haciéndole solemne, más aún.
Perdida estaba en una de esas tardes anaranjadas, atravesando el Parque de la Fraternidad, cuando su voz me recordó que había en la tierra más que nubes hermosas. Hay de esos, como él, que se te tiran encima, queriendo tocarte, expertos en susurrar oídos que no le conocen, y en acariciar cabelleras que no le desean. De esos muy hombres, muy machos, muy tragamundos.
Mi reflejo, con un poco de susto, y no lo negaré, asco de “esos”, me tira a un lado, lejos de su aliento en mi cuello.
Entre los tumultos que esperan guagua me pierdo, con la suerte de conseguir montarme al instante en el P8. Ahí, sentada, de espaldas al chofer, con el pie derecho en el pasillo de la guagua, me siento segura. Ya pasó. Respiro. Me relajo.
Una voz se me acerca al oído y me pide le deje pasar al asiento vacío a mi lado. Mi piel se eriza y, casi como un corrientazo, me lanzo al final de la guagua, perdida entre la gente. Era él, de nuevo. Había dejado su cola y se había montado en “mi” guagua.
Desenredo los audífonos del juego de llaves con el que bailaban en el fondo del bolso y me los pongo.
La voz de Fernando Álvarez me adorna un bolero y me relajo. “Seguramente se rinde y se baja en la próxima”, pienso. “Hay que tener muchas ganas de caerle atrás a alguien para hacer esto con lo malo que está el transporte”, me digo. “Mejor olvidas y comienzas una vida nueva”, me canta Fernando, y le hago caso, después de todo una debería estar acostumbrada ¿No?
Dos o tres canciones, después llega la parada. Me bajo feliz, he de confesar, porque todo parecía estar bien.
—¡Muchacha!, me dice la voz de mis ascos, o necedades, ya no lo sé.
—¡ALÉJATE DE MÍ!, le contesto, pero insiste en caminar a mis espaldas llamando mi atención.
Pienso en las “cosas” que me dijo haría conmigo, en su aliento cerca de mi cuerpo, y me estremezco.
Veo a un hombre de uniforme. No sé quién es, tampoco el grado que carga en su hombro verde, pero me le paro delante y le miro.
El acosador sigue de largo, sin levantar los ojos del piso, y coge un taxi.
El militar no entiende.
—¿Estás bien?
—Ahora sí, gracias.
Me alejo por calles que no son las de siempre para llegar a casa. Pienso que debí haberle contado al hombre de verde, pero todas mis fuerzas están en caminar y asegurarme de que él no está a mi alrededor.
Llego a casa, tomo agua, y sé que todo estará bien.
Ya no hay atardecer, y los edificios se me convierten en árboles monstruosos habitando una gran selva, a la que he de enfrentarme otras mil veces. Y a la que sé, nunca llegaré a adaptarme.
(Tomado de Somos Jóvenes)